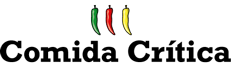Fotografía: Carles Rabada en Unsplash.
Cuatro de cada diez españoles tiene sobrepeso y dos de cada diez es obeso. En total seis de cada diez personas en nuestro país son gordas, rechonchas, opulentas, rellenas y rollizas. Es una tendencia general: la Organización Mundial de la Salud estima que entre 1980 y 2014 el porcentaje de obesos en el planeta se multiplicó por dos. Podemos ver cómo ha cambiado la situación examinando una foto tomada en cualquier playa o piscina en la década de 1970 y comparándola con una imagen actual. Georges Monbiot, en un artículo publicado recientemente titulado “Estamos en la nueva era de la obesidad. ¿Cómo ocurrió? Te vas a sorprender” muestra una foto tomada en 1976 en una playa de Brighton, Inglaterra.
La situación en Reino Unido es todavía peor que en España. Monbiot, en su brioso artículo, enumera uno tras otro todos los sospechosos habituales de la epidemia de gordura y los desecha tajantemente: no comemos más que antes (en realidad, contando las calorías, tal vez un poco menos). Tampoco la causa parece ser que antes la gente se moviera más, tuviera más oficios manuales y menos de escritorio, los datos indican que la obesidad abunda más en oficios que requieren esfuerzo físico que en oficinas. Las actividades voluntarias de ejercicio físico y la proliferación de gimnasios hacen que probablemente en conjunto el ejercicio físico voluntario haya crecido mucho.
La causa principal de la epidemia de obesidad está en que comemos diferente, no en la cantidad total de alimentos que ingerimos o la manera en que los quemamos. Nuestra comida ha cambiado mucho en las últimas décadas. Para empezar, la grasa evidente ha desaparecido de nuestra mesa: tocinos y carnes grasientas han sido erradicadas, así como la leche entera. Han ocupado su lugar las carnes magras y la leche desnatada o semidesnatada. También compramos menos azúcar y no adquirimos más aceites o mantequilla (esta última siempre muy marginal en nuestro país). Todo esto debería hacernos enflaquecer, pero ha ocurrido lo contrario.
Monbiot da una pista importante: comparando 2016 con 1976, los británicos consumen actualmente por persona la mitad de leche líquida (y casi toda desnatada), tres veces más helados, cinco veces más yogures y 39 veces más postres lácteos. Esta denominación técnica incluye natillas, mousses, flanes, chocolates de sabores, gelatinas, etc. Es un indicador importante, en España su consumo es de más de 6 kilos al año, tanto como el de queso. En conjunto, la leche líquida retrocede y los derivados lácteos avanzan. Su consumo respectivo por persona fue de 73 kilos de leche contra 38 de postres, yogures, helados y batidos. Pero el gasto respectivo fue de 52 eurillos contra 129 eurazos.
No es de extrañar que las grandes firmas de alimentación estén dejando de lado la leche vulgar y dedicando grandes esfuerzos en investigación y desarrollo a la formulación de derivados lácteos cada vez más sofisticados y con mayor valor añadido, como se dice en jerga financiera. De ahí el esplendor de los armarios de lácteos refrigerados en los supermercados. Quien dice derivados lácteos puede decir derivados de cereales: el pan corriente redujo sus ventas al mismo ritmo que las aumentó el sector de cereales de desayuno y galletas variadas. Las antiguas e inocentes galletas María han evolucionado en una compleja variedad de galletas de placer, de desayuno e incluso “saludables”.
Todos estos productos se construyen con una base de materia prima barata (leche, harina refinada de trigo o maíz) dopada con cantidades variables de azúcar y aceite de palma e infinidad de aditivos, texturizantes, saborizantes y colorantes. Otros productos más complejos, los platos precocinados, debe incluir algo de carne, pescado o legumbres en su composición, pero siguen partiendo de materias primas baratas. El colmo es el sector de las bebidas refrescantes, que funciona a base de agua, mucha azúcar y pequeños porcentajes de zumo procedente de concentrado o incluso nada de zumo en absoluto.
En conjunto, toda esta masa de alimentos derivados es de fácil acceso en cualquier establecimiento grande o pequeño, aparentemente no cara y fácil de utilizar –si acaso hay que calentar y comer, pero la mayoría se pueden comer directamente del paquete. Los alimentos derivados funcionan como una enorme bomba que inyecta azúcar, harinas refinadas y grasas procesadas en la población, todos los días y a todas horas, pues la cuidadosa formulación de estos productos les convierte literalmente en adictivos.
Nadie nos obliga a comerlos, pero hay datos interesantes: el dinero gastado en publicidad de comida rápida es aproximadamente 10.000 veces superior al dinero gastado por el gobierno en campañas de alimentación saludable. La alarma en el gobierno por el crecimiento de los gastos en el tratamiento de las enfermedades derivadas de la obesidad (especialmente la diabetes) ha obligado al ministerio de Sanidad y Consumo a impulsar un Plan para la mejora de la composición de alimentos y bebidas 2017-2018, que se formalizó a comienzos de este año. 500 empresas que reúnen varios millares de productos –que suponen en total el 40% de la cesta de la compra en España– se han comprometido a reducir algo, no mucho, el porcentaje en azúcar, sal y grasas saturadas de sus productos.
Todo esto será de ayuda, pero soluciones eficaces a largo plazo deberán incluir otras medidas. La principal es tal vez recuperar la cultura culinaria de cada país –Italia es un ejemplo a este respecto– de manera que pasemos más tiempo en la cocina y menos tiempo recorriendo los pasillos de yogures de sabores de los supermercados. Paradójicamente, la mejor arma contra la obesidad es dejar de preocuparnos por la lista de nutrientes descritos en las etiquetas de la comida, lo que se consigue comprando alimentos frescos, no formulaciones alimentarias empaquetadas en cajas de colores vivos.