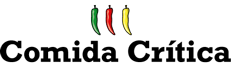Desde el 1 de abril de 2025, España cuenta con una ley específica para frenar el desperdicio de alimentos: la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Una norma que aunque se lleva cocinando desde hace tiempo, llega tarde –más de una década después de que Francia empezara a legislar en este sentido–, pero que al menos da al problema del desperdicio alimentario la importancia que merece.
¿Qué es lo que pretende esta ley?
El principal objetivo de esta ley es reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria: desde la producción hasta el consumo. La ley se basa en un principio claro: la alimentación es un derecho, no una mercancía que se tira sin más, y por ello hay que valorarla y protegerla.
Como el desperdicio alimentario se produce a lo largo de toda la cadena alimentaria, encontramos medidas diferenciadas para cada sector: productores primarios, como agricultores o ganaderos; industrias transformadoras; distribuidores y comercios (tanto grandes superficies como tiendas pequeñas); hostelería, restauración y los cáterin; y consumidores finales.
Principales obligaciones según el sector
Las empresas alimentarias, desde productores primarios hasta distribuidores y transformadores, están obligadas a elaborar un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Esto implica identificar los puntos críticos donde se generan residuos y establecer medidas para evitarlos. Además, deben priorizar la donación de alimentos aún aptos para el consumo humano frente a otras opciones como la elaboración de piensos o el compostaje. Para poder donar, la ley exige que se firmen convenios formales con entidades sociales o bancos de alimentos, asegurando trazabilidad y seguridad, para que así no se vea comprometida la salud y dignidad de las personas destinatarias.
En el sector de la hostelería, restauración y cátering (HORECA), la norma obliga a permitir que los comensales se lleven las sobras de su comida, sin coste adicional, en envases adecuados, preferiblemente compostables. Es decir, lo que durante años dependía de la voluntad del personal del local o del cliente más insistente, ahora pasa a ser un derecho. Además, estos establecimientos deben establecer protocolos internos para reducir sus desperdicios, lo cual implica desde la correcta gestión de inventarios hasta una mejor planificación de los menús.
Por su parte, los comercios de alimentación, ya sean grandes superficies o tiendas pequeñas, tienen la prohibición expresa de destruir alimentos que aún son aptos para el consumo. Si no se venden, deben buscar alternativas responsables, bien donando los alimentos o poniendo a la venta, con descuentos visibles, los productos próximos a su fecha de caducidad o consumo preferente, en lugar de retirarlos directamente de las estanterías. Aquellas empresas obligadas a presentar informes de sostenibilidad deberán incluir datos sobre el volumen de alimentos desperdiciados, aportando así más transparencia a sus prácticas.
¿Y las personas consumidoras?
Aunque la ley no impone sanciones ni obligaciones directas a particulares, sí establece que se deben desarrollar campañas de educación y sensibilización, ya que al final es en las casas donde se produce la mayor parte del desperdicio alimentario. Algo que puede ayudar a reducir el desperdicio doméstico es la búsqueda por mejorar la claridad en el etiquetado, sobre todo en fechas de caducidad y consumo preferente, una fuente habitual de confusión.
¿Qué pasa si no se cumple?
El régimen sancionador distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas que van desde 2.000 hasta 500.000 €. Se sancionarán conductas como:
- No contar con un plan de prevención.
- Destruir alimentos aprovechables.
- Incumplir la obligación de donación prioritaria.
Un avance necesario pero, ¿se queda corto?
Nadie puede negar que la cantidad de comida que termina en la basura es una obscenidad teniendo en cuenta que hay millones de personas en situación de pobreza o inseguridad alimentaria que no pueden acceder a alimentos de calidad en la cantidad suficiente. No hablamos solo de comida tirada, hablamos de recursos naturales malgastados, trabajo invisibilizado, emisiones de gases de efecto invernadero y degradación de ecosistemas.
Hasta ahora, muchas empresas han tratado el excedente alimentario como un residuo más, porque era más barato destruir que redistribuir. Esta ley obliga a rendir cuentas, a pensar en la jerarquía del aprovechamiento (primero personas, luego animales, después compost) y a visibilizar que el sistema actual produce de forma ineficiente y desigual.
¿Es suficiente? No, porque por ejemplo el consumo doméstico –que representa más del 40% del desperdicio– queda fuera del control directo de la ley, además no establece objetivos cuantitativos de reducción del desperdicio, como sí hacen otras leyes europeas. Otro de sus fallos es que no plantea un cambio de modelo productivo, fundamental para llevar a cabo una transformación alimentaria realmente sostenible.
Pero hay que reconocer que esta ley es un marco mínimo necesario. Porque si no se legisla, se normaliza, y si se normaliza tirar comida, se legitima un modelo agroalimentario injusto y derrochador.
Carlota López