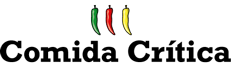Durante los últimos años en este blog nos hemos dedicado a hablar de alimentación sostenible y justicia alimentaria, intentando ayudar a encontrar la manera o el camino en el que todas las personas tengamos una alimentación más amable con el planeta y todos los seres que viven en él. Pero en este momento hablar de estos temas sin mencionar lo que ocurre en Gaza sería cerrar los ojos ante la mayor expresión de violencia contra el derecho a la alimentación: el hambre como herramienta de opresión. Esta hambruna no está provocada por un desastre natural, una sequía o una plaga, lo que ha provocado que ahora mismo haya personas al otro lado del mediterráneo siendo rehenes del hambre es el ser humano.
El bloqueo y acoso al que se ve sujeta la población palestina impide cultivar, pescar, importar alimentos o incluso una práctica intrínseca de su cultura como es el forrajeo –entendido como la acción de conseguir, buscar, seleccionar y manipular el alimento que crece de manera natural. Esto nos demuestra que la destrucción y robo de olivares, tierras agrícolas y cabezas de ganado busca mucho más que privar de calorías: pretende arrancar de raíz la posibilidad de una vida digna y la identidad de un pueblo.
La pérdida de una cultura alimentaria
Cuando se bombardea un olivar centenario o un huerto familiar, no se destruye solo una fuente de alimento: se destruye también una cultura alimentaria, parte fundamental de la identidad de un pueblo. La comida no es solo nutrición, es identidad, memoria y vínculo comunitario. Cada receta palestina transmitida de generación en generación está hecha de ingredientes locales, de saberes campesinos, de semillas cultivadas durante siglos y de adaptación al entorno en el que se han desarrollado.
La profunda conexión del pueblo palestino con la tierra se debe a que, en su mayoría, la principal forma de vida sigue siendo el cultivo de alimentos y la ganaderia a pequeña escala. Aceite de oliva, hierbas como el za’atar, legumbres y verduras frescas son la base de una cultura alimentaria rica en saberes y que está en peligro de desaparecer, borrada y colonizada por aquellos que la asfixian.
Hablar de soberanía alimentaria en este contexto es hablar de supervivencia no solo de las personas sino también de su cultura. Porque perder los campos de cultivo, las semillas, la sabiduría sobre los alimentos que los rodean en la naturaleza significa perder las posibilidades de cocinar, de celebrar, de transmitir una historia común a través de la comida.
No hay justicia alimentaria sin justicia
En los debates sobre justicia alimentaria solemos centrarnos en la sostenibilidad ambiental, las condiciones laborales o el acceso a productos sanos y de calidad. El genocidio que está ocurriendo en Gaza y la presión sobre los territorios palestinos en Cisjordania nos recuerda que, antes que todo eso, hay un derecho humano básico: el derecho a la alimentación. Y ese derecho puede ser violentado hasta el extremo cuando el hambre se convierte en arma.
La justicia alimentaria no puede reducirse a cambiar nuestros patrones de consumo para hacerlos más sostenibles. Necesita también denunciar los contextos donde la alimentación se utiliza para someter, desplazar o exterminar poblaciones enteras.
El sistema alimentario global está atravesado por relaciones de poder. En otras latitudes, incluyendo la nuestra, esas relaciones se expresan de formas distintas: desigualdad en el acceso a una alimentación saludable, precariedad de quienes producen, racismo en los mercados laborales, migraciones forzadas. La diferencia es de grado, no de naturaleza: en todas partes, el derecho a la alimentación depende de estructuras políticas y económicas que deciden quién puede comer y quién no, quién puede comer saludable y quién no. La alimentación, un derecho de toda persona, se utiliza con un fin: violencia. ¿Por qué sino en los barrios más pobres de nuestras ciudades es donde las dietas son peores? ¿Por qué los que cultivan nuestros alimentos cobran una miseria por su trabajo? ¿Por qué se tiran toneladas de alimentos? ¿Por qué se pierden hectáreas de bosque y selva cada año?
La sostenibilidad no se entiende sin respeto a los derechos humanos
Defender la alimentación sostenible sin hablar de estas violencias sería ignorar la raíz de lo que entendemos por justicia alimentaria. El debate sobre huella de carbono, agroecología o alimentos de temporada también es un debate sobre derechos humanos y dignidad. Porque no puede haber un mundo sostenible si perdemos la capacidad de ver a otro ser humano como nuestro igual. Un mundo sin empatía jamás será sostenible.
Como la persona detrás de la mayor parte de las palabras que se escriben en este blog, no podía seguir con mi trabajo sin hablar de la gran vergüenza de nuestro tiempo. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que la comida es un derecho irrenunciable, no una mercancía ni un privilegio. La soberanía y justicia alimentaria implica solidaridad internacional: defender la vida y las culturas allá donde se pretendan borrar.
Carlota López Fernández